En la primera parte de este artículo examinamos los orígenes del daoísmo, desde sus raíces en la China antigua hasta su configuración durante las dinastías Han y Jin. Fue en este período cuando, de manera gradual, se desarrolló su encuentro inicial con el budismo. Abordamos algunos de sus textos fundamentales, los conceptos clave, como el dào, wúwéi y qì, así como algunas de sus prácticas principales. Sobre esta base, en esta entrega analizamos el impacto y fascinantes síntesis que surgieron de la interacción entre estas dos tradiciones. Este encuentro no solo dio lugar a formas distintivas de budismo en China, como el chan, sino también enriqueció y transformó profundamente el daoísmo.

El daoísmo en vísperas del encuentro con el budismo
A finales de la dinastía Han Oriental (siglo II e.c.), el budismo comenzó a establecerse en China en un contexto en el cual el daoísmo ya presentaba una rica diversidad de expresiones. Durante este periodo, estas tradiciones daoístas contribuyeron de forma creciente a configurar, enriquecer y propiciar la vida religiosa de diversas comunidades.
Por un lado, las especulaciones en base a textos ya entonces clásicos, como el Daodejing y el Zhuangzi, versaban sobre la naturaleza de la realidad, la acción espontánea (wúwéi) y los confines del saber ordinario, mostrando una perspectiva interconectada del cosmos. Por otro lado, movimientos religiosos de orientación daoísta, que empezaban a tomar cuerpo, ponían el acento en prácticas como la búsqueda de la inmortalidad, la alquimia externa y los rituales. De esta manera se originaron comunidades, tales como la de Maestros Celestiales (que fue la más destacada), que promovían prácticas de cultivo vital (yǎngshēng) y la meditación, con el fin de lograr una íntima comunión con lo sagrado.
La prolongada crisis sociopolítica, exacerbada por eventos como la Rebelión de los Turbantes Amarillos (184 e.c.), que contribuyó al colapso de los Han, generó un clima de gran inseguridad social. En este contexto, surgieron nuevos movimientos religiosos, lo que, al mismo tiempo, creó una crisis y favoreció la recepción del budismo, cuyas enseñanzas sobre la impermanencia y la liberación resonaban con las inquietudes del momento.

El daoísmo como prisma para la interpretación del budismo
Los primeros seguidores del budismo en China encontraron, sin duda, algo hondamente cautivador en esta tradición religiosa. Pero su comprensión, interpretación y traducción presentaban grandes dificultades para ellos. Los textos budistas, originalmente escritos en sánscrito y en lenguas prácritas como el pali o el gāndhārī, debieron ser traducidos al llegar a China a un idioma completamente diferente, tanto en su estructura como en sus conceptos y términos empleados. Más allá de las barreras lingüísticas, existían profundas diferencias culturales y filosóficas entre las tradiciones espiritual-religiosas de la India y China. Conceptos fundamentales del budismo indio, como el karma, el renacimiento, el samsara y el nirvana, carecían de equivalentes directos en la cosmovisión china, lo que complicaba aún más su integración.
Por aquel entonces, como hemos indicado, el daoísmo ocupaba un lugar central en la vida intelectual y espiritual de China, y sus seguidores formaban parte de la élite cultural y religiosa del país. Muchos de los primeros colaboradores de los traductores de textos budistas eran intelectuales y eruditos daoístas, quienes recurrieron a su tradición como herramienta conceptual y lingüística para facilitar la comprensión de nuevas ideas (Demiéville, 1976; Nattier, 2003). De este modo, el daoísmo ofreció en muchos casos un marco interpretativo y hermenéutico que sirvió como vehículo para la introducción y asimilación del budismo en China, tanto en la traducción de palabras como en la transmisión de ideas y conceptos. Sin embargo, este proceso produjo resultados mixtos, dando lugar a sincretismos y serios malentendidos, que exploraremos más adelante.
La asimilación y reformulación de principios budistas por el daoísmo temprano, visible en corrientes como el budismo chan, por poner un ejemplo, ha sido objeto de amplio estudio. Entre los trabajos que exploran esta dinámica se encuentra, entre otros, la obra de David Hinton, The China Root: Taoism, Ch’an, and Original Zen, que propone una lectura de la impronta daoísta en el chan. Asimismo, otras investigaciones clave incluyen Daoism and Chinese Culture de Livia Kohn (2001) y el artículo «Taoist Themes in Chinese Buddhism» de Stephen F. Teiser (Journal of Chinese Religions, 1985), que analizan convergencias doctrinales y adaptaciones terminológicas, junto con numerosos estudios adicionales.

El método de traducción géyì y los desafíos de la traducción temprana
Durante los primeros siglos de la introducción del budismo en China, el método géyì (simplificado: 格义, tradicional: 格義), o «emparejamiento de conceptos», fue empleado en ciertos círculos de traducción. Este enfoque consistía en interpretar conceptos budistas —originalmente en sánscrito, prácrito y generalmente ajenos a la cosmovisión china— mediante analogías y términos daoístas que funcionaban como aproximaciones familiares para la audiencia local. Esta estrategia facilitó el acceso a las enseñanzas budistas para la audiencia china, ayudando a superar dificultades inherentes a la traducción, aunque también generó otras profundas;
Si bien al géyì se le ha atribuido un papel relevante en fases tempranas del budismo chino, su alcance ha sido objeto de discusión. Frente a una interpretación mayoritaria del método géyì como de uso prácticamente universal, la investigación moderna (Whalen Lai, Jan Nattier) sitúa este fenómeno como relativamente acotado (siglos III–IV); más una estrategia ocasional que un programa coherente, si bien contribuyó a la difusión inaugural del budismo en China y dejó un impacto duradero en su evolución, como veremos****.
Traductores que usaron géyì
Uno de los primeros intentos conocidos de sortear la disparidad conceptual entre el budismo indio y el pensamiento chino mediante géyì se atribuye al monje Zhu Faya (竺法雅) en el siglo IV e.c., aunque es probable que el método ya se hubiera usado previamente. Zhu Faya utilizó analogías con conceptos daoístas para facilitar la comprensión de las enseñanzas del Buda. Un ejemplo notable es el debate del siglo IV entre él y Yu Fakai sobre la naturaleza de la realidad última. (Zürcher 2007: 184; Nattier 1984; Lai 1980).
Ejemplos de géyì
La práctica del géyì se concretó en diversas equivalencias conceptuales o «analogías». Por ejemplo, el término sánscrito Dharma (que abarca significados como «enseñanza», «realidad», «fenómeno» o «ley cósmica») fue a menudo equiparado con el Dào (道), «el Camino». Asimismo, el concepto budista de śūnyatā(vacuidad) se interpretó a través de la noción daoísta de wu (無), el «no–ser». La meditación budista (dhyāna) encontró paralelos en prácticas daoístas como «sentarse en el olvido» zuòwàng (坐忘) o «ayuno de la mente» xīnzhāi (心齋/心斋), descritas en los textos de Zhuangzi. Finalmente, la idea de iluminación (bodhi) se vinculó con la «claridad» o «comprensión» inherentes al pensamiento daoísta (Zürcher, 1959; Lai, 1980; Nattier, 1984).
El enfoque géyì se observa en la escritura de las cuarenta y dos secciones (Sìshí’èr zhāng jīng (四十二章经), uno de los primeros textos budistas traducidos en China. Este texto incorpora términos y conceptos del pensamiento daoísta, como son la «no–acción» y la «tranquilidad», con el propósito de presentar las enseñanzas budistas en términos accesibles para quienes ya estaban familiarizados con la filosofía daoísta (Zürcher, 1959; Lai, 1980). De una manera similar, las primeras traducciones de la literatura de Prajñāpāramitā («perfección de la sabiduría») emplearon terminología daoísta para explicar conceptos abstractos como la «vacuidad» (śūnyatā) y la «nodualidad», facilitando así la comprensión de ideas complejas por parte de un público inmerso en la filosofía daoísta (Zürcher, 1959; Nattier, 1992).
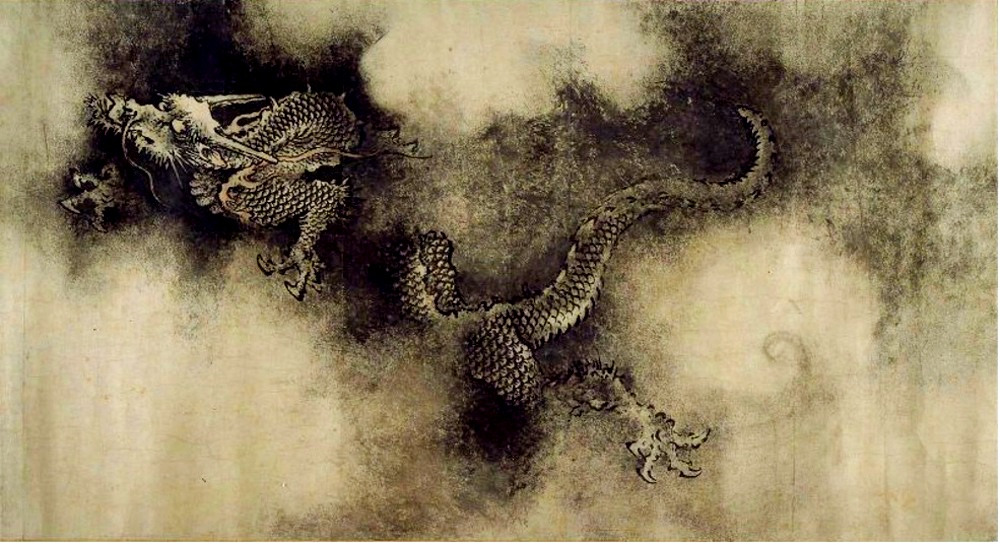
Problemas que presenta géyì
Si bien el géyì representó una estrategia pragmática que, en cierta medida, facilitó la difusión inicial del budismo en China, la adaptación a los moldes filosóficos daoístas tuvo efectos secundarios nocivos importantes. Las traducciones a menudo eran imperfectas, y las equivalencias distorsionaban matices esenciales, llegando incluso a alterar el sentido original de los conceptos budistas (Nattier, 1992). Esto dio lugar a reinterpretaciones influenciadas por marcos ontológicos daoístas incompatibles con el budismo, lo que generó malentendidos que afectaron el desarrollo del budismo en China. Estos problemas conceptuales persistieron durante siglos y requirieron un extenso refinamiento teológico.
Por ejemplo, en algunas traducciones tempranas del Sutra del Nirvana (涅槃經, Niepan jing), la meta del budismo, nirvāṇa (sánscrito: निर्वाण; chino: 涅槃, nièpán), fue interpretada como «inmortalidad verdadera» (真不死, zhen busi) y «longevidad permanente» (常壽, changshòu). Sin embargo, estas equivalencias pasaban por alto diferencias ontológicas y soteriológicas esenciales entre ambos conceptos: mientras el budismo busca poner fin al sufrimiento y al samsara mediante la extinción del deseo y la comprensión del ‘no–yo’ (anattā), la inmortalidad daoísta es un estado de existencia transformado, en armonía con el Dào y enfocado en la prolongación de la vida. Ello se logra mediante un profundo cultivo espiritual, mental y físico, e implica la prolongación de la vida y la armonía con la naturaleza, sin trascender la individualidad del ser. Esta errónea equivalencia fue corregida posteriormente por autores como Kumārajīva.
El concepto de nirvana fue, en ocasiones, interpretado como «retorno al origen» o «gran calma» (taiji, 太極), ideas propias del pensamiento daoísta (Zürcher, 1959; Nattier, 1984; Lai, 1980). Asimismo, en el Móuzǐ LǐhuòLùn (牟子理惑論/牟子理惑论), uno de los primeros textos apologéticos budistas en China (siglo III), se equiparó con el término daoísta wúwéi (無為), traducido como «no acción» o «no esfuerzo». Aunque ambos conceptos comparten la idea de sosiego y desapego, su esencia es distinta: el wúwéi daoísta alude a la espontaneidad que surge de la armonización con el Dào (道), mientras que el nirvana budista implica la liberación del deseo y la ignorancia, conduciendo a la extinción del sufrimiento y el fin del ciclo de renacimientos.

Críticas y rectificaciones al géyì
Con el tiempo, las limitaciones del géyì se hicieron cada vez más evidentes. Dào’ān (道安, 312–385), uno de los exegetas budistas más influyentes de su época, criticó las traducciones anteriores por ser «demasiado daoístas», lo que, según él, distorsionaba el mensaje original del budismo (Zürcher, 2007: 184). Para subsanar estas deficiencias, abogó por un enfoque más riguroso mediante el estudio sistemático de los textos originales, incentivando el aprendizaje del sánscrito y otras lenguas originales, además de consultar directamente las fuentes. Dào’ān también creó glosarios especializados para establecer términos budistas específicos y así evitar distorsiones en futuras traducciones y garantizar una mayor fidelidad en las traducciones.
Huìyuǎn (慧遠, 334–416) también reconoció las limitaciones del géyì y propuso una aproximación o comprensión más rigurosa, precisa y fiel a la doctrina budista. En su esfuerzo por consolidar el budismo como una tradición independiente, abogó por su autonomía frente a otras corrientes filosóficas y religiosas, fomentando la creación de comunidades monásticas dedicadas al estudio profundo y la práctica genuina del budismo.
Tanto su labor como la de Dào’ān fueron fundamentales para sentar las bases de la «Edad de Oro» de las traducciones budistas en China. Este período alcanzó su máxima expresión con figuras destacadas como Kumārajīva (鳩摩羅什, 350–409 e.c.) y Xuánzàng (玄奘, 602–664 e.c.), quienes corrigieron la tendencia inicial de equiparar el budismo con conceptos daoístas, logrando una transmisión más fiel y precisa de los textos y enseñanzas originales.
Malentendidos productivos
La integración del pensamiento daoísta en el budismo produjo, en ciertos casos, transformaciones irreversibles. Este proceso no solo reconfiguró el budismo en China, a veces reinterpretando significados originales, sino que también forjó nuevas comprensiones sintéticas. Un claro ejemplo de esta reinterpretación en China fue la traducción de «Dharma» como «Dao». Aunque técnicamente imprecisa, esta adaptación resultó ser extraordinariamente fructífera. Permitió la incorporación de conceptos daoístas como la armonía natural y la espontaneidad, lo que transformó la recepción del budismo y propició el desarrollo de formas específicamente chinas de esta tradición. Estas integraron la sensibilidad daoísta hacia la naturaleza y la no-acción. Así, lo que inicialmente podría verse como una «distorsión» conceptual se reveló como una adaptación creativa que enriqueció y conectó ambas tradiciones.
Conclusión: el daoísmo como terreno preparatorio para el budismo chino
El encuentro entre el budismo y el daoísmo en China fue un proceso de interacción creativa y no una mera importación. Si bien el método géyì inicialmente facilitó la difusión del budismo al emplear conceptos daoístas como «muletas» interpretativas, esta adaptación preliminar generó distorsiones conceptuales significativas, como la señalada por Dào’ān al equiparar el nirvana con nociones daoístas de «no-ser» o «vacío».
A pesar de estas limitaciones, la influencia del lenguaje y los conceptos daoístas persistió, sentando las bases para un budismo distintivamente chino. Lejos de un simple sincretismo, esta interacción dinámica permitió que cada tradición mantuviera su esencia mientras se transformaba mutuamente. El daoísmo, con sus tradiciones meditativas, técnicas de visualización, ideales de naturalidad y crítica al lenguaje, ofreció un marco conceptual y práctico que enriqueció la adopción creativa del dharma budista y, a su vez, renovó el propio daoísmo con elementos budistas.
Este diálogo intercultural entre daoísmo y budismo se erige como un fascinante ejemplo histórico de cómo las tradiciones espirituales pueden enriquecerse mutuamente, ofreciendo un modelo relevante para comprender procesos similares en el mundo contemporáneo.
En futuros artículos de esta edición especial «Descifrando el Budismo Chino», exploraremos cómo este sustrato daoísta condicionó específicamente el desarrollo de escuelas budistas chinas como chan, tiantai y tierra pura, y cómo estas tradiciones continúan influyendo en la espiritualidad contemporánea a nivel global.
Referencias bibliográfica
- Demiéville, Paul. (1976). “Buddhism and Nothingness: A Portrait of the Essence of Chinese Buddhism”. History of Religions, 16(1), 1-31.
- Dumoulin, Heinrich. (1988). Zen Buddhism: A History. Nueva York: Macmillan.
- Kohn, Livia. (2001). Daoism and Chinese Culture. Cambridge, MA: Three Pines Press.
- Lai, Whalen. (1980). “From Zhuangzi to Liezi: The Daoist Appropriation of Buddhist Meditative Practices”. History of Religions, 20(1), 32-56.
- Nattier, Jan. (1984). “The Rise of Buddhist Apocrypha: The Case of the Sūtra of the Great Demise (Mahāparinirvāṇasūtra)”. History of Religions, 24(1), 3-24.
- Nattier, Jan. (1992). “The Meanings of Upāya: A Brief Overview”. The Eastern Buddhist, 25(2), 116-133.
- Nattier, Jan. (2003). A Few Good Men: The Bodhisattva Path. Honolulu Univ. Press.
- Robinet, Isabelle. (1997). Taoism: Growth of a Religion. Stanford, CA, SUP.
- Teiser, Stephen F. (1985). “Taoist Themes in Chinese Buddhism”. Journal of Chinese Religions, 13(1), 45-64.
- Zürcher, Erik. (1959). The Buddhist Conquest of China. Leiden: Brill (reimpr. 2007).
- Zürcher, Erik. (2007). The Buddhist Conquest of China: The Spread and Adaptation of Buddhism in Early Medieval China. Leiden: Brill.
Notas:
* Buswell, Robert Jr; Lopez, Donald S. Jr., eds. (2013). «Dao’an», in Princeton Dictionary of Buddhism. Princeton, NJ: Princeton University Press. p. 213.
** Las lenguas prácritas son un grupo de dialectos del indio medio procedentes del sánscrito, que se hablaron en la India al menos desde el siglo III a. C. (RAE)
*** Etimología de géyì (格义) 格 (gé): significa «modelo», «patrón», «estándar» o «cuadrícula»; en contextos filosóficos, puede referirse a un método de clasificación o correspondencia; 义 (yì): significa «significado», «sentido», «concepto» o «interpretación».
Por lo tanto, géyì literalmente se traduce como «correspondencia de significados» o «emparejamiento de conceptos».
**** Ver: Interpretación de textos budistas al chino clásico EFRAÍN VILLAMOR HERRERO
https://espanol.buddhistdoor.net/interpretacion-de-textos-budistas-al-chino-clasico/
Daniel Millet Gil es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Barcelona y cuenta con un máster y un doctorado en Estudios Budistas por el Centro de Estudios Budistas de la Universidad de Hong Kong. Recibió el premio Tung Lin Kok Yuen a la excelencia en estudios budistas (2019). Es editor y autor habitual de la plataforma web Buddhistdoor en Español, así como fundador y presidente de la Fundación Dharma-Gaia (FDG), una organización sin fines de lucro dedicada a la enseñanza académica y difusión del budismo en los países de habla hispana. Esta fundación promueve y patrocina el Festival de Cine Budista de Cataluña. Además, Daniel Millet se desempeña como codirector del programa de Estudios Budistas de la Fundació Universitat Rovira i Virgili (FURV), una iniciativa conjunta entre la FDG y la FURV. En el ámbito editorial, dirige tanto la Editorial Dharma-Gaia como la Editorial Unalome. Ha publicado numerosos artículos y ensayos en revistas académicas y de divulgación, los cuales están disponibles en su perfil de Academia.edu: https://hku-hk.academia.edu/DanielMillet.










